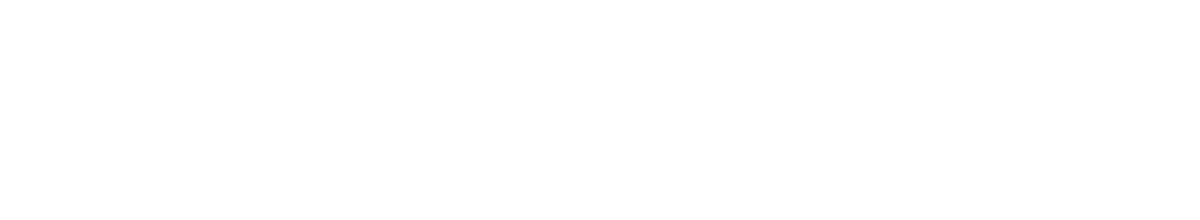Alexander Fontanilla
Soy Alexander Fontanilla-Ballesteros, psicólogo clínico y de la salud. Durante años trabajé en Colombia como profesor universitario, investigador científico y funcionario público en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, interviniendo en procesos de protección y restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia. Siempre he creído que la psicología no se ejerce solo con teoría, sino con humanidad: con la capacidad de escuchar, de acompañar y de traducir el dolor en aprendizaje.
Comunidades indígenas que vivían en armonía con la naturaleza
Vengo del norte de Colombia, de Cúcuta, una ciudad que despierta con sol dorado y olor a café recién molido. Está abrazada por la cordillera andina y el río Pamplonita, y cada tarde el viento baja de las montañas como si trajera noticias antiguas. Antes de que existiera Colombia, esta región fue hogar de los pueblos Motilones-Barí, Chitareros y Tonchalás: comunidades indígenas que vivían en armonía con la naturaleza y que veían el territorio como una madre protectora. De ellos heredamos la fortaleza y el respeto por la palabra.
En Villa del Rosario, muy cerca de allí, se firmó en 1821 la primera Constitución de Colombia, y aún se siente ese aire de fundación. Norte de Santander es tierra de mestizaje: indígena, española y también con huellas de comerciantes alemanes e italianos que dejaron su sello en el café, la música y la arquitectura republicana. En las casas suenan bambucos y tiples, y la gente baila sin prisa, como si celebrara el hecho de seguir aquí. Cúcuta es frontera y encuentro: se habla con acento propio, se comparte el pan con el que llega, y siempre hay alguien dispuesto a contar una historia.
De ese lugar luminoso vengo: una tierra que enseña que la mezcla no divide, sino que multiplica, y que la alegría —como el café— se sirve mejor cuando es compartida.
Llegar a los Países Bajos junto con mi familia fue un camino largo y lleno de decisiones difíciles. En Colombia, la vida de mi esposa, María Camila Acevedo García, siempre estuvo ligada a la defensa de los derechos humanos y a los procesos de paz y justicia social. Ella es líder social y activista, formada entre organizaciones juveniles de pensamiento progresista que soñaban con una Colombia más equitativa. Su compromiso nació en casa: su padre, Jackson Alexander Acevedo Lizcano, fue abogado y defensor de derechos humanos, un hombre profundamente comprometido con la restitución de tierras a comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la zona de Palomino, La Guajira, despojadas por grupos armados de extrema derecha.
Defensores y activistas de derechos humanos
Las amenazas y la persecución no tardaron en alcanzarnos. Tanto María Camila como yo — ambos defensores y activistas de derechos humanos — fuimos señalados y hostigados por nuestro trabajo social y académico. En medio de ese clima de miedo, mi esposa estaba embarazada, y comprendimos que proteger la vida del hijo que venía significaba abandonar todo lo demás. Vendimos lo que teníamos, pedimos ayuda a nuestras familias y escapamos del país.
Ese mismo trabajo nos convirtió a todos en objetivo. Jackson, el padre de mi esposa, no logró salir del país. Vivió sus últimos años oculto, enfermo y desplazado, esperando una ayuda estatal que nunca llegó. Nosotros ya estábamos en los Países Bajos cuando falleció, sin poder acompañarlo ni despedirlo. Murió sin recibir protección, y su partida se convirtió para nosotros en una herida abierta y en un símbolo: un hombre justo que pagó con su vida el haber defendido la tierra y la dignidad de otros. Su recuerdo sigue siendo una brújula moral en nuestra familia.
Nuestro destino inicial era Noruega, pues colegas, compañeros políticos y activistas nos recomendaron exiliarnos allí. Durante décadas, Noruega había sido refugio para buena parte de la izquierda colombiana y de quienes trabajaban por la paz. Sin embargo, el destino cambió en el aeropuerto de Schiphol, cuando un oficial de migración nos escuchó con empatía y nos sugirió pedir asilo en los Países Bajos. Esa conversación, tan breve, nos cambió la vida.
Aquí, en Ámsterdam, nació nuestro hijo: Christopher Germain.
Llegó al mundo con la fuerza del mar del Norte y con el espíritu libre de los canales, esos que enseñan a convivir con el agua y no temerle.

Su primer llanto se mezcló con el murmullo de la ciudad: las bicicletas que pasaban, las risas lejanas, el sonido del viento entre los árboles y la sensación, casi palpable, de que Ámsterdam celebraba su nacimiento.
Para nosotros, su llegada fue más que un milagro: fue una bienvenida.
Christopher Germain escogió nacer holandés, escogió ser de Ámsterdam, una ciudad que no pregunta de dónde vienes, sino qué estás dispuesto a construir.
Cada vez que lo vemos correr junto a los canales o detenerse a observar los reflejos del agua, sentimos que su vida es una celebración: un puente entre dos mundos, una promesa de esperanza tejida en el lenguaje del agua.
Y cuando se sienta frente al televisor, riendo y aplaudiendo al ver ganar a Max Verstappen, comprendemos que su corazón ya late al ritmo de esta tierra.
Ahora miro atrás y entiendo que no dejamos un país: dejamos una forma de dolor. Los Países Bajos nos ofrecieron un espacio para sanar y construir.
Asistimos a terapias psicológicas para sobrellevar el estrés postraumático, recibimos ayudas médicas y, desde el primer día, nos sentimos bienvenidos y acompañados. Pronto hicimos amigos holandeses que nos abrieron sus casas y su confianza, y decidimos acercarnos a la Iglesia Protestante, donde conocimos una visión serena y comunitaria del cristianismo a través de la tradición reformada neerlandesa.
Viviendo en un campamento del COA
Hoy, mi esposa trabaja y estudia para convertirse en chef profesional dentro de la organización Beautiful Mess, mientras yo estudio diseño web y programación, además de continuar dedicado a la escritura creativa y científica.
Actualmente seguimos viviendo en un campamento del COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), a la espera de una noticia positiva por parte del IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).
Cada día es una oportunidad para construir algo nuevo, para mantener viva la esperanza y seguir aprendiendo de esta tierra que ahora también sentimos nuestra.
Ambos seguimos aprendiendo el idioma neerlandés, que nos resulta desafiante pero fascinante, y cada palabra nueva es un paso más en esta vida compartida.
Y en este punto comprendimos que el exilio no es solo pérdida, también es siembra: uno se reconstruye como el agua que cambia de cauce, pero sigue siendo agua.
Aquí nuestra historia no terminó; aquí, por primera vez, empezó a florecer.
En estos años que llevo viviendo en Europa, he comprendido que la ciudadanía global no es un pasaporte, sino una forma de conciencia. Ser ciudadano del mundo no significa diluir las raíces, sino reconocer que todas las vidas están entrelazadas por la misma búsqueda de dignidad. Después de perderlo casi todo, entendí que la verdadera patria no se mide en kilómetros ni en banderas: está hecha de vínculos, de respeto y de la posibilidad de cuidar al otro sin pedirle pruebas de pertenencia. Esa conciencia se aprende en el desarraigo, cuando la identidad deja de ser un territorio y se vuelve un gesto de reciprocidad.
Un cansancio moral
Europa, el continente que alguna vez prometió que las guerras no volverían a repetirse, atraviesa hoy un cansancio moral. El extremismo regresa con nombres nuevos, las redes sociales amplifican el miedo y la esperanza parece tropezar en la burocracia. Sin embargo, bajo esa superficie tensa, sigue existiendo una Europa cotidiana: la que se manifiesta en las manos que ayudan, en los barrios donde conviven lenguas distintas, en los profesores que enseñan convivencia sin pronunciar la palabra. Esa Europa silenciosa sostiene al continente mucho más que sus acuerdos económicos. Es la Europa que no teme abrir las manos porque sabe que la empatía no empobrece, sino que multiplica.
Desde la psicología he aprendido que el sentido nace del encuentro. Como escribió Viktor Frankl (1946),
“el ser humano no se realiza persiguiendo la felicidad, sino encontrando un motivo para servir a los demás”.
Y quizá eso sea la esencia de la ciudadanía global: servir, aportar, construir sentido en medio de la diferencia. No hay identidad más plena que aquella que reconoce su interdependencia. Esa interdependencia, tan humana y frágil, es lo que el mundo moderno parece haber olvidado entre algoritmos y fronteras.
El proyecto europeo, no solo como unión económica, sino como alianza ética
Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Europa no solo quedó en ruinas: quedó en crisis moral. Había que reconstruir los edificios, sí, pero sobre todo la conciencia. De esa devastación nació un pacto silencioso: nunca más. Nunca más el odio como política, nunca más la obediencia ciega como virtud, nunca más la vida humana reducida a una cifra. De ese juramento emergió el proyecto europeo, no solo como unión económica, sino como alianza ética, una promesa de civilización sustentada en la memoria. Por eso, cuando Europa olvida su origen, no pierde solo la historia: pierde su alma.

Hoy, esa promesa titubea. El continente que juró aprender de su pasado vuelve a sentirse tentado por la pureza, la frontera y la sospecha. En los puertos del Mediterráneo y en las fronteras orientales, miles de refugiados son recibidos con la misma indiferencia con que otros fueron expulsados hace ochenta años. El horror no siempre regresa con uniformes: a veces lo hace con indiferencia. Y, sin embargo, hay esperanza. Cada voluntario, cada médico, cada ciudadano que decide escuchar antes que juzgar, mantiene vivo el legado de la posguerra. Europa sigue teniendo conciencia, aunque a veces olvide usarla.
La ciudadanía global es, más que un concepto, un compromiso con la transmisión del saber y la sabiduría colectiva. Por eso encuentro sentido en el propósito de la Foundation for Global Wisdom, donde la diversidad de voces se convierte en patrimonio común. Transmitir conocimiento no es solo enseñar: es ofrecer memoria, tender puentes, resistir el olvido. La sabiduría humana —esa que atraviesa culturas, lenguas y generaciones— es el corazón ético de la ciudadanía global. Cada palabra compartida, cada historia contada, es una manera de preservar la esperanza.
Como Alexander Fontanilla-Ballesteros, escribo estas líneas desde la gratitud y el compromiso. Quiero aportar mi conocimiento, mi mirada y mi experiencia a la sociedad neerlandesa y a esta fundación, convencido de que el arte digital, la escritura creativa y la psicología pueden ser lenguajes de encuentro. Creo en la cultura como medicina y en la empatía como arquitectura social. Mi deseo es simple: sumar. Ser parte de esta comunidad que no teme dialogar con la diferencia y que entiende que la sabiduría no se acumula, sino que se comparte.
Europa nació de la memoria del dolor, pero su porvenir depende de la ternura. Si algo he aprendido en este país de agua y horizontes es que la humanidad, como Ámsterdam, solo sobrevive cuando aprende a flotar unida. En ese fluir está la verdadera ciudadanía: no en pertenecer, sino en participar; no en poseer la verdad, sino en transmitirla con humildad y esperanza.